El Mercurio | ¿Cómo hacer de las redes sociales un espacio de deliberación democrática?
El profesor de la UNAB, Mauro Basaure, reflexiona sobre la materia en un artículo de Artes y Letras que recoge la mirada de cinco intelectuales.
Es ya incuestionable el influjo de las redes sociales y la tecnología en el trajín cotidiano, pero también en esferas que involucran más que individualidades y subjetividades, como es el mundo público y político.
Por ello es que su uso requiere un análisis profundo cuando se trata de que si es que son efectivamente espacios de deliberación válidos y también confiables; en el fondo, si son afines a la democracia como canales de comunicación.
Un artículo del suplemento Artes y Letras de El Mercurio aborda este tema a partir de la mirada de Jürgen Habermas, quien profundiza en esto en su libro «Un nuevo cambio estructural de la esfera pública y la política deliberativa».
«Con las redes sociales surgen espacios de libre acceso que invitan a todos los usuarios a una intervención espontánea y no sometida a escrutinio», advierte el filósofo alemán, quien afirma que hoy ya no es posible detectar las noticias falsas.
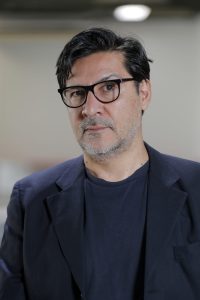
Frente a estas reflexiones, la publicación, junto con recoger el análisis de Habermas, consultó a cinco intelectuales, entre quienes aparece el profesor y director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de de la Universidad Andrés Bello, Mauro Basaure.
«La esperanza no reside en “apagar” las redes, sino en domesticarlas. ¿Cómo? Con reglas que las obliguen a asumir deberes de responsabilidad editorial: transparencia algorítmica, trazabilidad de fuentes, acción ante la desinformación y correcciones visibles, obligaciones que por lo demás ya existen para prensa y la radiodifusión. Hay que ser claros en que la información no es una mercancía cualquiera», plantea Basaure.
En paralelo -agrega- es necesario sostener la infraestructura deliberativa, es decir «medios públicos robustos y una prensa de calidad hoy presionados por la lógica de plataformas siguen siendo los que proveen contexto, verificación y agenda».
El doctor en filosofía aboga además porque las instituciones pueden exigir apertura de datos para investigación independiente y auditorías públicas de impacto, de modo que la sociedad conozca cómo se jerarquiza lo que ve y qué se invisibiliza. «Sin luz en este sentido, no hay contrapoder ciudadano. Eso es clave. El otro frente es el cultural. La digitalización nos volvió autores tanto como lectores; como con la imprenta, aprender ese rol toma tiempo», advierte.
Uno de los puntos centrales que plantea el profesor de la UNAB es que
«hace falta educación cívico-digital (argumentar, citar, distinguir hechos de opiniones, escuchar a los que no piensan igual) y rediseños que privilegien razones sobre reacciones: reflexión crítica antes de compartir, exposición a posiciones cruzadas, incentivos a explicar por qué se sostiene una perspectiva».
«Hay cosas que no se han entendido de Habermas. Él no sostiene que el conflicto sea un fallo del debate; bien canalizado, es el motor que mejora nuestras convicciones», sintetiza.
Puedes leer el artículo completo en este enlace.
 English version
English version 

